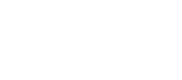Ejercicio físico: clave para frenar la progresión del cáncer

El conocimiento científico sobre los efectos de la actividad física ha dado un salto cualitativo en los últimos años. Más allá de su papel en la prevención, el ejercicio se reconoce hoy como una herramienta capaz de influir en la evolución de enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer. El movimiento, entendido como parte de un estilo de vida activo, no solo mejora la calidad de vida de quienes atraviesan un proceso oncológico, sino que también puede desempeñar un papel en la reducción de la progresión de la enfermedad.
¿Qué dice la evidencia científica?
Uno de los avances más importantes ha sido el reconocimiento del ejercicio como un componente terapéutico con base científica. Ensayos clínicos de gran envergadura, como el estudio CHALLENGE, realizado con más de 900 supervivientes de cáncer de colon, han demostrado que mantener un programa de actividad física estructurada durante tres años se asocia con una reducción del 28 % en el riesgo de recurrencia y del 37 % en la mortalidad tras casi una década de seguimiento (Courneya et al., 2025).
De manera complementaria, un análisis pan-cáncer publicado en Journal of Clinical Oncology mostró que las personas que practican ejercicio tras el diagnóstico presentan una menor mortalidad global, confirmando el valor del movimiento como parte de la estrategia terapéutica (Lavery et al., 2023).
En esta misma línea, la American College of Sports Medicine, junto con un grupo internacional de expertos, elaboró una declaración de consenso en la que se subraya que el ejercicio debe considerarse una intervención segura y eficaz tanto durante como después de los tratamientos oncológicos, recomendando su inclusión en la práctica clínica habitual (Campbell et al., 2019).
Estos resultados, provenientes de ensayos clínicos, estudios observacionales y consensos internacionales, marcan un cambio de paradigma: el ejercicio no es únicamente una recomendación general de estilo de vida, sino una estrategia terapéutica con impacto clínico real.
Procesos fisiológicos implicados
Los beneficios del ejercicio en oncología se explican a través de varios mecanismos fisiológicos:
- Mejora del metabolismo energético. La actividad física regular favorece la sensibilidad a la insulina y disminuye niveles de factores de crecimiento como IGF-1, reduciendo estímulos que facilitan la proliferación celular (Hojman et al., 2018).
- Reducción de la inflamación. El ejercicio contribuye a disminuir la liberación de citoquinas proinflamatorias, creando un entorno biológico menos propicio para el avance del tumor (Hojman et al., 2018).
- Refuerzo del sistema inmunitario. La práctica continuada potencia la actividad de células NK y linfocitos T, implicados en el reconocimiento y eliminación de células tumorales (Pedersen & Hoffman-Goetz, 2000).
Estos efectos no se producen de manera aislada, sino como el resultado de una interacción compleja entre distintos sistemas del organismo. De ahí que la actividad física adquiera relevancia como estrategia de apoyo en oncología.

Recomendaciones prácticas
Las principales organizaciones internacionales coinciden en unas pautas básicas que orientan la práctica en pacientes oncológicos:
- Actividad aeróbica: entre 150 y 300 minutos semanales de intensidad moderada (caminar a paso ligero, nadar, montar en bicicleta) o entre 75 y 150 minutos de intensidad vigorosa (World Health Organization, 2020).
- Entrenamiento de fuerza: al menos dos días por semana, mediante ejercicios que impliquen grandes grupos musculares. Puede realizarse con el propio peso corporal, bandas elásticas o cargas ligeras (Campbell et al., 2019).
- Movilidad y equilibrio: actividades complementarias como yoga, estiramientos o ejercicios de coordinación, que ayudan a mejorar la funcionalidad y reducir el riesgo de caídas.
Más allá de las cifras, el mensaje es claro: cualquier nivel de actividad física es mejor que la inactividad. Lo importante es adaptar el ejercicio a las condiciones individuales, progresar de forma paulatina y priorizar la regularidad.
Un aspecto especialmente relevante es la práctica de ejercicio mientras se reciben tratamientos oncológicos. Aunque pueda parecer contradictorio, la evidencia muestra que mantenerse activo contribuye a reducir la fatiga, mejorar el estado de ánimo, preservar la masa muscular y atenuar efectos adversos como la pérdida de densidad ósea o la rigidez articular (Mustian et al., 2017).
Esto no significa que todas las personas puedan seguir las mismas pautas. La presencia de síntomas como anemia, fiebre, dolor intenso o alteraciones hematológicas exige adaptar o suspender temporalmente la práctica. Por ello, la supervisión de profesionales especializados en ejercicio oncológico resulta esencial para garantizar la seguridad y la eficacia del programa.
Dimensión educativa y social del movimiento
Más allá de los efectos fisiológicos, la actividad física desempeña un papel educativo fundamental en el proceso de afrontamiento del cáncer. A través del ejercicio, las personas aprenden a escuchar su cuerpo, a reconocer límites y a gestionar mejor la energía disponible. Este proceso fomenta la autonomía, la autoestima y la percepción de control sobre la enfermedad.
Además, la práctica compartida en grupos de ejercicio adaptado refuerza el apoyo social, un factor que contribuye a la adherencia y al bienestar emocional. La dimensión social y pedagógica convierte al ejercicio en algo más que un recurso físico: se transforma en una herramienta de aprendizaje y acompañamiento en un momento vital de especial vulnerabilidad.
El conocimiento científico actual sitúa a la actividad física como un aliado decisivo en la atención oncológica. No sustituye a los tratamientos médicos, pero los complementa y amplifica, ofreciendo beneficios contrastados en la supervivencia y en la calidad de vida.
Cada movimiento, cada sesión y cada paso forman parte de un proceso que, sumado a la atención médica, contribuye a mejorar las perspectivas de quienes conviven con un diagnóstico de cáncer.
Referencias
Campbell, K. L., Winters-Stone, K. M., Wiskemann, J., May, A. M., Schwartz, A. L., Courneya, K. S., … Schmitz, K. H. (2019). Exercise guidelines for cancer survivors: Consensus statement from international multidisciplinary roundtable. Medicine & Science in Sports & Exercise, 51(11), 2375–2390. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002116
Courneya, K. S., Vardy, J. L., O’Callaghan, C. J., Gill, S., Friedenreich, C. M., Wong, R. K. S., … CHALLENGE Investigators. (2025). Structured exercise after adjuvant chemotherapy for colon cancer. The New England Journal of Medicine, 393(1), 13–25. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2502760
Hojman, P., Gehl, J., Christensen, J. F., & Pedersen, B. K. (2018). Molecular mechanisms linking exercise to cancer prevention and treatment. Cell Metabolism, 27(1), 10–21. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2017.09.015
Lavery, J. A., Boutros, P. C., Scott, J. M., Tammela, T., Moskowitz, C. S., & Jones, L. W. (2023). Pan-cancer analysis of postdiagnosis exercise and mortality. Journal of Clinical Oncology, 41(32), 4982–4992. https://doi.org/10.1200/JCO.23.00058
Mustian, K. M., Alfano, C. M., Heckler, C., Kleckner, A. S., Kleckner, I. R., Leach, C. R., … Miller, S. M. (2017). Comparison of pharmaceutical, psychological, and exercise treatments for cancer-related fatigue: A meta-analysis. JAMA Oncology, 3(7), 961–968. https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2016.6914
Pedersen, B. K., & Hoffman-Goetz, L. (2000). Exercise and the immune system: Regulation, integration, and adaptation. Physiological Reviews, 80(3), 1055–1081. https://doi.org/10.1152/physrev.2000.80.3.1055
World Health Organization. (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: WHO. https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128